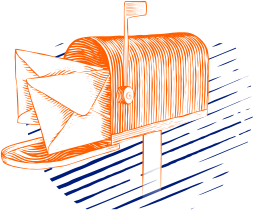11 Agosto 2014
Alexander Main
Dissent, 30 de julio, 2014
Cuando la controvertida crisis saltó a las portadas a principios de junio, como era de prever, los republicanos se abalanzaron sobre el Presidente Obama. La causa, clamaban, del enorme incremento en el número de niños inmigrantes capturados a lo largo de la frontera sudoeste de los Estados Unidos –un incremento del 160% en menos de un año— era la permisiva política fronteriza e inmigratoria de la Casa Blanca. Poco importa que Obama haya deportado más inmigrantes que cualquier otro presidente de EE.UU. en la historia, o que bajo su administración el gasto para la seguridad fronteriza y el control de la inmigración haya alcanzado los 17.000 millones de dólares al año (cifra sin precedentes que, lejos de disminuir la inmigración ilegal, solo la ha vuelto más mortífera). Los republicanos y gran parte de los grandes medios también han señalado como responsable una ley contra tráfico de personas de 2008, firmada por George W. Bush. Esta ley obliga a realizar audiencias de inmigración completas a los menores no acompañados que provengan de países distintos a México y Cánada y por lo tanto impide la expulsión inmediata de estos menores. (Aunque los menores migrantes detenidos a menudo no tengan acceso a representación legal, la ley les provee al menos unas limitadas garantías procesales de representación legal y la posibilidad de solicitar asilo).
En respuesta a las críticas republicanas, la administración Obama aceptó varios de sus argumentos, insinuando que deberían apoyar cambios a la ley de 2008 y solicitando al Congreso la aprobación de una partida de emergencia de 3.700 millones orientada a reforzar la seguridad fronteriza y el control de la inmigración. La partida presupuestaria propuesta también anuncia una campaña de relaciones públicas para que los posibles inmigrantes ilegales sepan que están sujetos a una deportación en caso de ser capturados. Sin embargo, hay pocas evidencias para sugerir que los inmigrantes no son conscientes de los riesgos que están asumiendo –no sólo de deportación, sino también de robo, violación, mutilación, extorsión y asesinato- en el paso de la frontera de los Estados Unidos. Una encuesta reciente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre los menores migrantes detenidos indica que muy pocos –sólo 9 sobre 404—creía que serían tratados bien por los Estados Unidos o que serían beneficiados por políticas permisivas de inmigración.
Varios demócratas han rechazado enérgicamente las quejas de los republicanos y han enfatizado las “causas raizes” que conducen a la migración de menores. Los tres países de origen de la mayoría de los menores migrantes no acompañados –El Salvador, Guatemala y Honduras—son pobres y tienen altos índices de desempleo. Además, están experimentando unos niveles terribles de violencia, mayores que ninguna otra región del mundo, al margen de las zonas en guerra. Las mafias y los cárteles de droga son responsables de gran parte de esta violencia pero las fuerzas de seguridad del Estado también contribuyen a ello, de acuerdo con las organizaciones de derechos humanos. La confluencia de estos dos factores –turbulencias económicas y violencia– parece ser decisiva a la hora de impulsar a ciudadanos de estas naciones, cada vez más desesperados, a los Estados Unidos. Es significativo que el país vecino, Nicaragua, –aun siendo la segunda nación más pobre del hemisferio—presenta niveles relativamente bajos de violencia, de modo que pocos de sus habitantes están abandonando el país. Por el contrario, un gran número de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos se encuentran ahora migrando a Nicaragua, así como a México, Panamá, Costa Rica y Belice.
La administración ha reconocido esta realidad con resignación y ha prometido “ayudar a abordar los aspectos subyacentes relativos a la seguridad y la economía causantes de migraciones” –aunque esta “ayuda” apenas es perceptible en la partida presupuestaria propuesta por Obama. Sólo un pequeño número de políticos estadounidenses ha lanzado una mirada crítica hacia la política de su país respecto a estas pequeñas naciones –a menudo llamadas el “Triángulo del Norte”-y se han atrevido a sugerir que EE.UU. debe asumir un mayor grado de responsabilidad en la actual crisis. En una declaración del 10 de julio [PDF], el Caucus Progresista (que incluye sesenta y siete de los miembros más a la izquierda, incluyendo a Bernie Sanders en el Senado) afirmó que los acuerdos de “libre comercio” con los Estados Unidos han “llevado al reemplazo de los trabajadores y, en consecuencia, la migración”. La declaración cita informes de organizaciones de derechos humanos donde señalan que el gobierno de Estados Unidos está “reforzando fuerzas militares y policiales corruptas, que están violando los derechos humanos y contribuyen así al aumento de la violencia en el Triángulo del Norte”.
Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos ha tenido una larga historia de apoyo a fuerzas de seguridad involucradas en la represión violenta en los tres países del Triángulo del Norte. En los años 80 y principios de los 90, las campañas de contrainsurgencia financiadas por Estados Unidos, a menudo con civiles como objetivo, causaron la muerte de decenas de miles e impulsaron la mayor ola migratoria de El Salvador y Guatemala a los Estados Unidos. En Honduras, asimismo, cientos de activistas desaparecieron, pero la violencia no fue tan generalizada y los hondureños no huyeron en masa de su país.
Hoy, la situación en Honduras ha cambiado. El país tiene, el nivel más alto de homicidios en el mundo (de nuevo, al margen de las zonas en guerra) y se ha convertido en el principal origen de menores no acompañados huyendo a Estados Unidos y otros países. Honduras también ofrece el más contundente ejemplo de cuál es el problema de las actuales políticas hacia la región del gobierno de EE.UU. y cómo estas han contribuido a la crisis de menores migrantes. En el número de primavera 2014 de Dissent, describía cómo la administración Obama –opuesta al giro a la izquierda del presidente Manuel Zelaya—contribuyó al lavado de cara de su destitución por parte de los militares en 2009, apoyando a finales de ese mismo año unas elecciones fraudulentas e ilegitimas. Tras una breve suspensión, la financiación estadounidense para el entrenamiento y la asistencia a los militares hondureños fue restablecida hasta alcanzar su mayor nivel desde principios de los años 90. Entretanto, la indiscriminada represión policial y militar sobre el movimiento pacífico de resistencia en los meses posteriores al golpe dio paso a asesinatos selectivos y a ataques contra activistas de todos los colores, así como aquellos que trataban de luchar contra la corrupción estatal, los abusos contra los derechos humanos y el crimen organizado o, al menos, sacarlo a la luz.
Entre aquellos asesinados hubo docenas de abogados LGTB, alrededor de cien activistas campesinos, más de treinta periodistas– recientemente, el reportero de TV Herlyn Espinal el 21 de julio de 2014 –abogados pro derechos humanos, sindicalistas y al menos veinte candidatos y miembros de la oposición [PDF]. Aunque los agentes de seguridad del Estado son los principales sospechosos de estos incidentes así como del elevado número de asesinatos extrajudiciales de jóvenes que podrían o no estar involucrados en la actividad de las maras, el endeble sistema judicial fracasa en todo intento de investigar o perseguir estos y otros crímenes. Por supuesto, el nivel de extraordinaria violencia en Honduras –con un incremento en el 50% de los homicidios desde el golpe de 2009—es reforzado por la aplastante impunidad con la que se practica, estimada a más de 90%. Además de contar con numerosos casos de corrupción y una grave carencia de medios económicos, la independencia del sistema judicial hondureño fue socavada en diciembre de 2012 cuando el congreso, controlado por el Partido Nacional, reemplazó ilegalmente en medio de la noche a cuatro magistrados de la Corte Suprema.
Mientras Estados Unidos sigue asistiendo las fuerzas de seguridad de Honduras, las operaciones policiales se militarizan de forma creciente. Desde 2011, efectivos militares se han desplegado regularmente para actividades policiales y, al mismo tiempo, unidades policiales han hecho un uso creciente de equipamiento letal y tácticas militares. A finales de 2013, una fuerza policial híbrida de carácter “militar y de orden público” fue creada y rápidamente convertida en buque insignia de la lucha gubernamental contra el crimen. Con el apoyo de EE.UU., el aparato de seguridad de Honduras se ha vuelto más sofisticado y de mayor alcance. En 2012, por ejemplo, los dos países firmaron un memorando de entendimiento a través del cual se formaliza la asistencia estadounidense en el desarrollo de la capacidad de vigilancia de las autoridades hondureñas para interceptar comunicaciones telefónicas y de Internet a nivel nacional. Tal y como un defensor de los derechos humanos hondureño expuso en un encuentro con organizaciones estadounidenses en Washington: gracias al apoyo estadounidense, los agentes de seguridad hondureños están desarrollando una “capacidad técnicamente más avanzada para adelantarse al crimen y la corrupción”.
La militarización y los brutales métodos de mano dura en la lucha contra el crimen están reapareciendo también en El Salvador y, más aún, en Guatemala, donde el 40% de los puestos de seguridad están supuestamente en manos de oficiales militares en activo y retirados. El último quinquenio de remilitarización del Triangulo del Norte, financiado y promocionado por los Estados Unidos en nombre de la “Guerra contra las drogas”, vino con la promesa de mejorar la seguridad ciudadana. En su lugar, en muchas comunidades, el temor a las represivas fuerzas de seguridad –a menudo llamadas jocosamente como fuerzas de inseguridad—es ahora casi tan grande como el temor a la violencia de las bandas. Incluso en los casos en que la policía y los militares no están corruptas e infiltradas por el crimen organizado, niños y adolescentes que estén en el lugar equivocado en el momento equivocado son a menudo sospechosos de pertenecer a las bandas, atacados y ejecutados de forma sumaria. Los abogados de derechos de menores que se oponen a la criminalización sistemática de la juventud, acaban siendo atacados también, como es el caso del director de la Casa Alianza Honduras, José Guadalupe Ruelas, que fue salvajemente apaleado por efectivos de la policía militar hondureña en mayo de 2014.
La violencia de bandas en el Triángulo del Norte fue señalada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y por otras organizaciones como uno de los grandes factores de la migración infantil. Esta violencia es también en cierto grado producto de la política estadounidense. Muchas de las bandas de El Salvador y Honduras –en particular MS-13 y Calle 18— fueron inicialmente formadas en las calles de Los Ángeles e incluyeron muchos menores refugiados de la guerra de El Salvador. Desde los años 90, los miembros de bandas han sido masivamente deportados a sus países de origen –a pesar de conservar poco o ningún arraigo allí— pasando inmediatamente a dedicarse a la extorsión, el tráfico de drogas y el reclutamiento forzoso de adolescentes y jóvenes menores.
Si a este clima de terror rampante le sumamos el desempleo y el estancamiento económico, se genera la fórmula idónea para la migración en masa. Aquí, de nuevo, Honduras destaca. Desde el golpe de 2009, ha experimentado un crecimiento dramático de la pobreza, la desigualdad y el desempleo. Una parte de este incremento es probablemente atribuible a la violencia posterior al golpe, pero hay poco lugar a dudas de que las políticas neoliberales del partido gobernante –incluyendo los recortes de servicios.sociales, la legislación antisindical y las privatizaciones— cumplen también un papel importante. Estados Unidos ha acompañado al Fondo Monetario Internacional en promover estas políticas, a pesar de que el Comando Sur del ejército de los EE.UU., en un informe interno, se refería a las mismas como una causa potencial de inestabilidad. El informe destaca que “si los programas sociales clave continúan con poca o ninguna financiación, las divisiones socioeconómicas preexistentes entre los sectores pobres y las élites aumentarán y conducirán a una escalada de las protestas”.
El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (CAFTA-DR), que entró en vigor en 2006, fue anunciado como un catalizador que generaría un enorme incremento de las economías de la región. “Juntos, reduciremos la pobreza y crearemos oportunidades y esperanza”, declaró en 2005 el Representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Zoellick. Sin embargo las economías del Triangulo del Norte han flaqueado –sólo han crecido una media de 0,9% anual per cápita desde 2006- y la pobreza se ha incrementado. El acuerdo ha provocado el desplazamiento de trabajadores, en especial de pequeños agricultores incapaces de competir con la exportación de la agroindustria subvencionada por EE.UU., lo que probablemente ha sido un importante factor de expulsión de migrantes. En Honduras, los derechos laborales han sido pisoteados y los líderes sindicales atacados, a pesar de las garantías mínimas establecidas bajo el mandato del CAFTA, provocando una queja de la AFL-CIO en 2012, que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos sigue sin ser capaz de responder.
En julio de 2005, los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador se reunieron con el Presidente Obama en la Casa Blanca para discutir qué hacer con la crisis de menores migrantes. Obama solicitó a sus homólogos ayuda para mantener a los refugiados en sus países, en parte mediante una mayor militarización y refuerzo de sus propias fronteras. En declaraciones realizadas antes y después del encuentro, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina situaron la responsabilidad donde correspondía: en la “Guerra contra las drogas” liderada por EE.UU. Pero Hernández también solicitó a Estados Unidos un “Plan Colombia para América Central” para mitigar los factores de expulsión que contribuyen a la migración. El Plan Colombia, a menudo pregonado por el Departamento de Estado como el mayor de los éxitos, implicó una ofensiva militar y policial sin restricciones contra traficantes de droga e insurgentes que dio como resultado el desplazamiento de cientos de miles de civiles colombianos y miles de ejecuciones extrajudiciales y otros abusos realizados por las fuerzas de seguridad. La iniciativa aparece, en realidad, como un modelo para el plan de seguridad regional de Estados Unidos en 2011 –la Iniciativa para la Seguridad Regional de América Central (CARSI)- que ha facilitado al Triangulo del Norte cientos de millones de dólares en asistencia de seguridad, además de varios millones en ayudas bilaterales.
¿Por qué criticar la guerra contra las drogas y después solicitar más de la misma asistencia que ha exacerbado la violencia y la inseguridad? Tanto Hernández como Pérez Molina, así como un exjefe militar implicado en crímenes de guerra, han ayudado a restablecer a los militares como actores políticos claves en sus países, con el infatigable apoyo de los Estados Unidos. En los años 80 y principios de los 90, el control militar era visto como esencial por las élites nacionales de derecha y el gobierno de EE.UU. a fin de garantizar la eliminación de movimientos de izquierda potencialmente subversivos. En 2009, resurgió la misma prioridad en Honduras cuando Zelaya fue destituido y un amplio movimiento popular tomo las calles para tratar de restituirlo en el poder.
Pero hay otro factor que puede verse en juego tanto en Honduras como en Guatemala: la defensa militarizada de la agenda neoliberal que está siendo confrontada con una tenaz resistencia por grupos comunitarios. Es cada vez más común que fuerzas de seguridad públicas y privadas actúen conjuntamente para atacar e intimidar pequeños agricultores o comunidades indígenas o afrodescendientes que rechazan ser desplazadas por las corporaciones agroindustriales y multinacionales sedientas de recursos. Tal es el caso en San Rafael, Guatemala, donde la comunidad continúa oponiéndose a la operación minera de San Rafael; en el Bajo Aguan en Honduras, donde en torno a cien campesinos han perdido sus vidas defendiendo la tierra reclamada por Dinant Corporation; y en Río Negro, Honduras, donde una comunidad indígena lenca trata de prevenir la destrucción de sus tierras por un proyecto hidroeléctrico. Allí, defensores de derechos humanos que colaboran con las comunidades locales para intentar que las fuerzas de seguridad rindan cuentas por su participación en asesinatos y ataques–tales como Berta Cáceres de COPINH, Miriam Miranda de la Fraternidad Negra de Honduras, y Annie Bird de Derechos en Acción—han sido, a su vez, amenazadas y atacadas.
Eruditos de la derecha aquí, en los Estados Unidos, han afirmado que la crisis de frontera “no es nuestra responsabilidad”. Las evidencias sobre el terreno en el Triángulo Norte sugieren lo contrario. Las políticas económicas y comerciales impulsadas por Estados Unidos en México y América Central han generado el desplazamiento de millones de trabajadores y estancamiento económico. La militarizada “Guerra contra la droga” que Estados Unidos ha promovido y financiado en México y América Central ha desencadenado más represión, fuerzas de seguridad abusivas y ha socavado las instituciones civiles capaces de hacerlas legalmente responsables. Es hora de cambiar nuestras políticas hacia esos países a favor de sus intereses y los nuestros.
Las organizaciones de derechos humanos y los progresistas en el Congreso han hecho importantes recomendaciones políticas, y la administración debería escucharlas. En términos de acción inmediata, los menores no acompañados –la mayoría de los cuales parece tener demandas legítimas de asilo, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones— deben tener protección legal garantizada y deben ser reagrupados con los miembros de sus familias y tutores legales en los Estados Unidos. En particular, los angustiados padres hondureños y salvadoreños residentes legalmente en los Estados Unidos bajo el Estatuto de Protección Temporal. Estos padres están comprensiblemente preocupados por la seguridad de sus hijos y deben ser autorizados a reagruparse con ellos sin necesidad de recurrir a traficantes de personas, ni a otros medios desesperados y peligrosos.
Para afrontar las causas reales de la migración, los Estados Unidos deberían permitir a los gobiernos mexicano y centroamericanos revisar los acuerdos de comercio a fin de proteger los sectores económicos vulnerables y prevenir la pérdida de más puestos de trabajo. Los programas de asistencia en seguridad que financia EE.UU. deberían ser reducidos, especialmente cuando los gobiernos descuiden la persecución de abusos perpetrados por los agentes de seguridad del Estado. En palabras del Copresidente del grupo Progresista del Congreso, Raúl Grijalva: “Debemos reconsiderar la asistencia que enviamos a naciones con fuerzas policiales y militares corruptas para asegurar que somos parte de la solución, no el problema”.
En lugar de reforzar fuerzas de seguridad que tienen terribles historiales de derechos humanos, los Estados Unidos y otros países deben ayudar a esos gobiernos a restablecer el Estado de derecho. Los programas multilaterales exitosos como la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala—la cual, desde 2006, ha proporcionado grupos internacionales de fiscales para apoyar investigaciones judiciales de grupos del crimen organizado—deben ser reforzados y extendidos a otros países con mayores índices de impunidad.
Si Estados Unidos no es capaz de revisar sus erróneas políticas hacia esta región, la crisis humanitaria en el Triángulo del Norte y México sólo aumentará y los menores y sus padres no tendrán muchas más opciones que un peligroso y arriesgado viaje a través de la frontera de EE.UU.
Alexander Main es Asociado Senior de política internacional en el Center for Economic and Policy Research (CEPR), especializado en política exterior de EE.UU. en Latinoamérica y el Caribe.